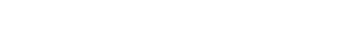Dosier: Los obispos y el gobierno de las parroquias
en el mundo hispanoamericano colonial
“Una Iglesia de primitivos”. La disciplina del clero y la carrera pastoral en el gobierno de fray Joseph Antonio de San Alberto, Charcas 1784-1804
Resumen: En este artículo se analizan las medidas del arzobispo fray Joseph Antonio de San Alberto para disciplinar y encauzar la carrera pastoral del clero parroquial en Charcas. Este esfuerzo de renovación está en línea con las reformas eclesiásticas impulsadas desde la segunda mitad del siglo XVIII. En el arzobispo San Alberto restablecer la disciplina y la carrera pastoral de la clerecía implicaba el restablecimiento de una iglesia de cristianos primitivos. Tales aspectos son examinados a partir de las cartas pastorales publicadas por el arzobispo.
Palabras clave: Reformismo episcopal, Clerecía, Disciplina eclesiástica, Charcas.
"A Church of primitives". The discipline of the clergy and the pastoral career in the government of Fray Joseph Antonio de San Alberto, Charcas 1784-1804
Abstract: This paper analyses the measures taken by Archbishop Fray Joseph Antonio de San Alberto to discipline and channel the pastoral careers of the parish clergy in Charcas. This renewal effort is in line with the ecclesiastical reforms promoted since the second half of the 18th century. For Archbishop San Alberto, re-establishing the discipline and pastoral career of the clergy implied the re-establishment of a church of primitive Christians. These aspects are examined on the basis of the archbishop's published pastoral letters.
Keywords: Episcopal reformism, Clergy, Ecclesiastical discipline, Charcas.
I. Introducción
En1 la segunda mitad del siglo XVIII, las reformas eclesiásticas se plantearon en una línea de continuidad con el reformismo tridentino, sobre todo en la necesidad de reforzar la autoridad episcopal, modificar las estructuras eclesiásticas e intervenir en los comportamientos del clero y la feligresía (Castro 2019; Luque, 2008). En las diócesis hispanoamericanas hubo una adaptación de estas orientaciones del papado de Benedicto XIV, pero también las instituciones eclesiásticas se vieron impactadas por la creciente injerencia del poder real en los asuntos eclesiásticos, particularmente en el contexto de las reformas carolinas. Las orientaciones de estas reformas se expresaron en el denominado Tomo Regio de 1769 que antecedió y guio, en la década de 1770, la realización de sínodos diocesanos (Charcas, 1773) y concilios provinciales (Charcas, 1774-1778) (Luque, 2005).
A pesar de que las asambleas eclesiásticas charqueñas de la década de 1770 dispusieron diversas medidas para la reforma del clero parroquial, estas no detuvieron ciertas prácticas que fueron consideradas contrarias al desarrollo adecuado del ministerio pastoral. En la década de 1780, se denunció el abandono en el que se encontraban diversos curatos de indios, pues los curas propietarios no solo no atendían a la feligresía a su cargo, sino que entregaban a ayudantes indígenas la responsabilidad de la enseñanza de la doctrina. Además, los párrocos se mostraron indiferentes respecto de la permanencia de costumbres que no parecían ceñirse al modelo devocional promovido por el reformismo episcopal dieciochesco (Castro, 2013).
En este período, la praxis pastoral de obispos y arzobispos se tradujo en un decidido esfuerzo de reforma del clero y la feligresía además de fortalecer la subordinación al poder real. En este contexto de reforma se debe analizar la actuación del arzobispo Joseph Antonio de San Alberto (1784-1804), y no insistir tanto en su excepcionalidad, pues el gobierno de este prelado continuó una trayectoria de reformismo episcopal que caracterizó a la institución episcopal charqueña en la segunda mitad del siglo XVIII.
Lo excepcional de San Alberto es su prolífica producción que ha generado una serie de estudios, entre los cuales destacan los trabajos de la historiadora Purificación Gato Castaño (1987, 1992, 1998, 2005); además, de los estudios sobre sus concepciones ideológicas y pedagógicas (Clavero, 1944; Conde Tudanca, 2013; Elías de Tejeda, 1951; Lionetti, 2014). En la obra del arzobispo se puede identificar un tipo textual de un mayor alcance en términos de disciplinamiento, como son las cartas pastorales. En estas se observa un claro esfuerzo por reformar al clero, por lo que también tienen un alcance jurídico.
II. La disciplina del clero en el concilio provincial de La Plata
El segundo concilio provincial de La Plata (1774-1778) dictaminó una serie de constituciones respecto de la idoneidad de los sacerdotes y curas para “evitar la muchedumbre de ministros inútiles y tal vez perjudiciales” (Ses. Seg., Tit. VIII, Const. I, Castañeda y Hernández, 2007, p. 331). En esta perspectiva, el concilio provincial juzgó necesario que se ejecutaran las disposiciones canónicas sobre el ingreso a las órdenes mayores, pues su incumplimiento había afectado la disciplina eclesiástica. De acuerdo con la constitución conciliar, los obispos no debían otorgar las órdenes mayores a quienes no hubieran cursado dos años en el seminario en los que debían ser instruidos en las diversas materias concernientes al ministerio pastoral y a la disciplina eclesiástica. Además, se planteó que se fundaran seminarios en aquellas diócesis sufragáneas que no contaban con estos colegios. Asimismo, en concordancia con el Tomo Regio, se instruyó a los prelados que en los seminarios se recibiera a los “hijos de indios, particularmente nobles, y que en ellos sean educados e instruidos convenientemente, engendrándose horror a los vicios que parecen comunes y dominantes en los de su sangre, y de esa suerte los dispongan para poderse ordenar” (Castañeda y Hernández, 2007, p. 332).
La ordenación de sacerdotes fue regulada bajo las siguientes diligencias. La tonsura clerical debía ser otorgada en consideración a la necesidad y utilidad para las diócesis, pero de manera previa debían realizarse las diligencias necesarias para determinar la idoneidad, inclinación y costumbres de los niños y jóvenes que ingresaban al estado eclesiástico. La tonsura aseguraba ese ingreso y permitía al tonsurado llevar “el sobrepelliz en los oficios de la Iglesia, viste el hábito clerical, i puede obtener beneficios simples” (Donoso, 1859, IV, p. 587). Además, el ingreso al estado eclesiástico permitía una serie de exenciones judiciales y fiscales (Domínguez Ortiz, 2012). De ahí que tras la averiguación y examen de los futuros tonsurados se debía llegar a la convicción de que estos querían “tomar el estado, no por eximirse del fuero secular sino por servir a Dios en él” (Castañeda y Hernández, 2007, p. 332). A pesar de los esfuerzos de los tratadistas en insistir en la necesidad de que el ingreso al estado eclesiástico estuviera guiado por consideraciones vocacionales, en el siglo XVIII siguió predominando consideraciones más mundanas (Irigoyen, 2016). Desde la primera tonsura hasta la ordenación presbiterial, debía realizarse la averiguación de las costumbres y el examen en suficiencia de letras y moral de los ordenantes. Incluso se estipuló que antes de conferir las órdenes mayores en la iglesia mayor se debía publicar un mes antes el nombre del solicitante para que se denunciara si este tenía algún impedimento canónico, deudas, obligaciones o juicios pendientes.
El concilio provincial también se propuso detener el incremento de quienes ingresaban al estado eclesiástico, por cuanto aquel conducía al desprecio de la clerecía “y por evitar el perjuicio que se sigue a los estados de disminuir en ellos las personas seculares” (Castañeda y Hernández, 2007, p. 338). Esta racionalización del ingreso al estado eclesiástico estuvo en correspondencia con la necesidad de atender el servicio de las iglesias y de la feligresía. Además, se intentó enfrentar la proliferación de sacerdotes sin oficio ni beneficio. Sobre este aspecto, el concilio provincial insistió que, para ser admitido en las órdenes mayores, el ordenado debía contar con el patrimonio necesario para su congrua sustentación de manera que pudiera cumplir sin impedimentos el ministerio pastoral. De lo contrario, el sacerdote se vería arrastrado “a mendigar con vilipendio del estado, o a ocuparse en ejercicios menos decentes” (Castañeda y Hernández, 2007, p. 339). Pero también el Concilio advirtió de la necesidad de supervisar las capellanías con cuyos títulos se ordenaban algunos sacerdotes. Esto fue motivo de ciertos fraudes porque las capellanías redituaban una renta menor a la declarada y además era insuficiente para la manutención del sacerdote. Por esto el Concilio estableció un estricto procedimiento para asegurar la veracidad de los títulos de capellanía que contempló, entre otros aspectos, que no se debía aprobar ni admitir capellanías que se fundaran al mismo tiempo en que se esperaba recibir la ordenación; las propiedades sobre las que se fundaban las capellanías no debían estar afectas a otras pensiones y, en caso de estarlo, estas no debían obstaculizar el pago de los réditos; los fundadores y beneficiarios debían declarar que no tenían pacto alguno respecto de no pagar o cobrar los réditos de la capellanía; los fundadores debían declarar que tenían el patrimonio suficiente para entregar la porción a sus herederos y asegurar los réditos de la capellanía; por último, el concilio señaló a los obispos que suprimieran las capellanías que no tuvieran renta o que solo aportaban la tercera parte de la congrua necesaria para la sustentación del sacerdote.
El concilio provincial reiteró la obligación episcopal en la elección de los curas párrocos. En esto retomó la orientación de Benedicto XIV quien insistió en que “Episcopus eligat quem costeris magis idoneum judicaverit” (Hernáez, 1879, p. 213). El procedimiento de examinación estaba prescrito en disposiciones de las Leyes de Indias, en consonancia con las del Concilio de Trento, además de la constitución de Benedicto XIV. También se debía evitar contrariedades a raíz de los concursos para lo cual se estatuyó que los opositores debían rendir por escrito los exámenes y no de forma oral como hasta entonces se había practicado. Este procedimiento se juzgó más adecuado para fundamentar y contrastar la suficiencia en Letras, Moral y lenguas generales (quechua y aymara) de cada uno de los opositores.
No solo se prescribió la forma de ingreso al ministerio parroquial, sino también algunas disposiciones para velar por la integridad en el ingreso y en la promoción. Respecto de lo primero, se estatuyó, retomando la disposición del Concilio de Milán de 1565, “que el que solicitare algún beneficio curado por el medio de ruegos importunos y ambiciosos, hechos por sí o por medio de otras personas ni en aquel concurso ni en otro que se le siga, pueda ser provisto o promovido a otro beneficio” (Castañeda y Hernández, 2007, p. 365).

Fuente: Museo de Santa Clara, Potosí. Foto Nelson Castro
III. La institución parroquial y la clerecía en el gobierno del arzobispo Joseph Antonio de San Alberto
En su ingreso a la arquidiócesis de La Plata, el arzobispo Joseph Antonio de San Alberto dirigió su primera carta pastoral a los curas del arzobispado, tal como lo había realizado cuando fue electo obispo de Tucumán. En un rasgo común al reformismo episcopal, él sostuvo que, si los curas cumplían con sus obligaciones pastorales, habría buenos feligreses, “y siéndolo estos, nuestro Arzobispado será una Iglesia de primitivos, una Jerusalén de religión y de paz, y por lo mismo un objeto de las continuas bendiciones de Dios, y de las piadosas atenciones del Soberano” (San Alberto, 1784, p. 27). Esta idea de “Iglesia de primitivos” formó parte de las orientaciones del reformismo episcopal. Aquí cabe recordar que, en el período que se analiza, la Iglesia no es solo la comunidad de creyentes, de la que alguien podría escindirse sin mayores dificultades, sino que ella es la república, en el sentido, de “cosa común” (Di Stefano, 2000). Esto conduce a una identificación entre el poder político y el poder religioso en el régimen de cristiandad indiana. Pero ¿a qué se refiere con “primitivos”? Esta voz deriva del latín primitivus y se refiere “a lo que es primero en su línea, o no tiene ni toma origen de otra cosa” (RAE, 1737, p. 379). En este sentido, el arzobispo tuvo por ideal una Iglesia en la que el clero y la feligresía se comportan como los cristianos de los primeros tiempos. Se trató de una vuelta a la Iglesia primitiva en correspondencia con las Escrituras y la Patrística. Esta república debía corresponderse con “una Jerusalén de religión y paz” —cuya representación se encontraba en los muros de diversas iglesias andinas—, por lo que sería objeto “de las continuas bendiciones de Dios, y de las piadosas atenciones del Soberano”. Ahora bien, esta idea de restauración de una “Iglesia de primitivos” requirió que los curas asumieran que las voces del prelado, que se expresaron en la Carta Pastoral, eran “más bien las del Príncipe de los Apóstoles San Pedro”. Debido a esto, el arzobispo estructuró su Carta a partir de una exégesis de la Primera Epístola de Pedro 5:2, citada en la versión latina de la Vulgata, que estaba dirigida a los ancianos o presbíteros. Con cierta cautela, el arzobispo omitió la referencia de Pedro 5:1, “A los ancianos que están entre vosotros les exhorto yo, anciano como ellos […]”, pues introduciría una muy poco adecuada percepción respeto de la ausencia de jerarquías en la “Iglesia de los primitivos”. Un aspecto que remarcó el episcopalismo y el conciliarismo, pero en relación entre los obispos y el Papa (el obispo de Roma), o entre los obispos y arzobispos en un Concilio.
III.1. Residencia personal y formal del cura en la parroquia
El arzobispo concibió que “un Cura, si ha de llenar su ministerio, ha de ser residente y perpetuo en su Parroquia, ha de ser pacífico y amable con sus feligreses; y ha de ser caritativo y desinteresado con todos” (San Alberto, 1784, pp. 28-29). Para él, el cura que aceptó un curato o parroquia debía ser “esposo de su Iglesia, un Pastor de sus feligreses, y un Médico de su Pueblo”, por lo que estaba obligado a no “abandonar sus enfermos, desamparar sus ovejas, ni divorciarse de su legítima Esposa” (San Alberto, 1784, p. 37). Este aspecto fue juzgado de principal importancia, pues en algunos curatos se observó una desatención a la obligatoriedad del oficio pastoral. Incluso si pretexta enfermedad para ausentarse, el arzobispo consideró que el cura debía ser el “exemplo de S. Pablo, verdadero modelo de los Pastores y Curas de almas, gloríese en sus enfermedades; perfeccione la virtud en ellas; exercite la paciencia, la humildad y la mortificación; cuente como el primer carácter de su misión y apostolado el amor a los trabajos” (San Alberto, 1784, p. 39). El cura debía seguir el ejemplo de San Gregorio quien consideró a “sus enfermedades como un poderoso medio que Dios le daba para asemejarse al Crucificado, y para perfeccionarse cada día en la virtud” (San Alberto, 1784, p. 40). Tampoco la avanzada edad debía ser pretexto para abandonar el curato.
El arzobispo consideró que
el arte de gobernar, no solo se aprehende, sino que se facilita con los años y con las experiencias. ¿Pues será bien que quando una Cura se halla mas experimentado y práctico en el arte y modo de gobernar a unos feligreses, cuyos genios y costumbres tiene conocidas en muchos años, será bien, vuelvo a decir, que quando es mas útil y aun necesario, y se retire a pasar una vida ociosa y descansada, y a dormir, como dicen, sobre el vellon de sus pobres ovejas? (San Alberto, 1784, pp. 43-44).
La avanzada edad no era pretexto para dejar de predicar, confesar y retirarse de las Iglesias. En estos comportamientos el arzobispo receló el interés por enriquecerse y la ausencia de “una verdadera vocación”.
La residencia personal del cura debía acompañarse con la residencia formal, es decir, con el cumplimiento de sus obligaciones pastorales: “velar sobre sus feligreses, exhortarlos, asistirlos, y cuidarlos” (San Alberto, 1784, p. 59). Estas obligaciones se tradujeron en un delicado mecanismo de vigilancia y disciplinamiento de la feligresía. Un cura que descuidaba estas obligaciones, entregándose a los juegos, la caza, o a los negocios particulares, dejaba “lugar a que el hombre enemigo entre en el campo, siembre la zizaña de la mala dotrina, lo tale, y lo abrase todo; y bien se manifiesta su omisión en las disensiones, discordias, ruidos y pleitos en que arden y se consumen tantas familias” (San Alberto, 1784, pp. 60-61). El cura como pastor debía velar, congregar y aquietar a sus ovejas, no dando lugar a inquietudes, sublevaciones y alborotos públicos, con los que se perdía el respeto “que deben a Dios y a las Potestades sublimes de la tierra”. En el arzobispo hubo pues un manifiesto interés en resaltar la dimensión de control y disciplina social del espacio parroquial que estaba encomendado al cura. Y este es otro rasgo del reformismo episcopal, particularmente en un contexto en que las instituciones eclesiásticas, sobre todo las parroquias y los curas, experimentaban el asedio y las críticas de otros ministros reales. En la misma década, en esta misma línea se expresó Pedro Vicente Cañete (2016 [1787]). Entre otros aspectos, el teniente letrado criticó el recurrente recurso a ayudantes en los cuales los curas depositaban el cumplimiento de sus obligaciones pastorales. Este aspecto fue fuertemente criticado por el Joseph Antonio de San Alberto, pues era obligación del cura el cumplimiento del ministerio pastoral, por lo que no podía cargar con este a un ayudante, “para que el Cura quede descargado enteramente, y pase una vida delicada, ociosa y divertida” (San Alberto, 1784, p. 64).
El cura era pieza clave de la reformación de la feligresía, pues debía “con sus buenos modales, con su dulzura, con su mansedumbre y caridad llegue a ganar el corazón de sus feligreses”, para que estos “le amen como a Padre, le veneren como a Superior, le sigan como Pastor, le oigan como Maestro, y le imiten como a Capitán” (San Alberto, 1784, pp. 78-79). En caso contrario, el cura podía ser aborrecido por sus feligreses con consecuencias desastrosas para estos. Incluso el arzobispo sostuvo que de los dos males que afectaban a los curas prefería
el mal de un Cura flaco, frágil y pecador, pero amable, y amado de sus feligreses, que el mal de un Cura soberbio, áspero, duro y aborrecido de sus feligreses; porque en aquel siempre tendría el consuelo de que sus ovejas le aman, y la esperanza de que amándole lo sigan, lo oigan, lo crean., se salven, y tal vez lo salven con sus oraciones (San Alberto, 1784, p. 84).
Un cura aborrecido por su feligresía, no sería seguido, escuchado ni creíble, perdiéndose y condenándose con esto “ovejas y Pastor, feligreses y Cura”. Entre los curas estaba asentado que con los feligreses indios se debía actuar con rigor y dureza:
ellos son unos bárbaros, que no se rinden ni al agrado, ni a la mansedumbre; pero ellos son unos ignorantes, que no conocen la razón, ni la cortesía; pero ellos son unos impertinentes, que ni distinguen tiempos, ni circunstancias; pero ellos son unos rebeldes, que no ceden ni a la dulzura, ni a la suavidad; pero ellos son unos ingratos, que ni reconocen el amor, ni el beneficio (San Alberto, 1784, p. 91).
El arzobispo planteó que, si los primeros ministros y pastores de la Iglesia hubieran enfrentado la barbarie con la barbarie o la ferocidad con la ferocidad, “hoy fueran tan lobos, tan paganas, tan idólatras como lo eran al principio”. Había pues que imitar el comportamiento de esos primeros pastores.
El cura tenía también que desarrollar su ministerio entre feligreses que se juzgaban rústicos e ignorantes. Y en esto él no debía encontrar una rareza, pues el ministerio pastoral no lo realizaba ni en una Corte —en la que predominan la instrucción, la política, el trato y la buena crianza— ni en una Universidad —en la que florecen las bellas letras y abundan los hombres sabios y doctos—, sino que en “un Pueblo reducido, o a un campo dilatado, donde no ha de hallar sino gentes pobres, sin cultura, sin trato, sin instrucción, rudas, sencillas e ignorantes” (San Alberto, 1784, pp. 97-98). De esta desgracia, sostenía el arzobispo, el cura debía compadecerse en tanto padre, maestro y doctor del pueblo; aunque él podía comprender lo embarazoso que resultaba “tener que tratar con unas gentes, que conciben mal, que discurren peor, y que aun apenas saben hablar y proferir aquello poco que discurren y conciben” (San Alberto, 1784, p. 99). En el pueblo, el cura se encontraba muy lejos de la Corte, la Universidad y la Cátedra, “separado de sus amigos y de los compañeros de su carrera literaria, y cercado día y noche de hombres groseros y campesinos”. En los términos del lejano curato no había ni tertulias ni la compañía de los hombres sabios que abundaban en las academias y colegios. Entre otras cosas, en el paisaje se podía reconocer chozas, ranchos, estancias y hombres, “pero hombres, que siéndolo, apenas lo parecen por su ignorancia y rusticidad; pero hombres que le merecen su amor y ternura por muchas razones” (San Alberto, 1784, p. 100). Estos eran sus súbditos o parroquianos a quienes debía tratar interiormente para “ver en ellos una pureza tal debida, una limpieza tan grande de conciencia, una observancia tan exacta de la Ley, unos deseos tan ardientes de servir y amar a Dios; que tal vez no los hallaría en gentes de Corte, de instrucción y de letras” (San Alberto, 1784, p. 101).
IV. El ministerio parroquial en el arzobiso Joseph Antonio de San Alberto
En 1791, el arzobispo Joseph Antonio de San Alberto publicó una tercera carta pastoral dirigida a quienes se les había conferido un curato en la diócesis metropolitana de La Plata. En esta carta, el arzobispo insistió en que los curas eran compañeros y coadjutores del arzobispo en el ministerio pastoral, por lo que debían cuidar las almas “que Dios, y el Rey han puesto á nuestro cargo” (San Alberto, 1791, p. 2). Fray Joseph Antonio de San Alberto concibió que el ingreso a este ministerio debía ser fruto de la humildad y desinterés que eran imprescindibles para el oficio de pastores, médicos, capitanes, pilotos y rectores de pueblos; además, de contar con la edad, conocimientos y calidad de vida estipulados en el derecho. Para el arzobispo, los curas debían concurrir con prontitud a las parroquias en las cuales habían sido presentados, evitando la práctica recurrente de nombrar apoderados con el propósito de gozar la renta del curato, sin asistir estar en su jurisdicción, “para gozar de la libertad se están descansando en sus Casas, paseando por sus Pueblos, ó vagueando por las Provincias con el pretexto de despedirse de sus Padres, Parientes, y amigos” (San Alberto, 1791, p. 6). El cura a quien se le había conferido la colación e institución canónica de un beneficio debía asistir de forma inmediata a su beneficio para dar los frutos esperados en el ministerio pastoral los que debían ser permanentes y para toda la vida. Sobre este punto, el arzobispo remarcó que la predicación y el ejemplo debían ser constantes, evitando que el gobierno y cuidado de la parroquia fueran entregados a ayudantes. Fray Joseph Antonio de San Alberto también criticó la tendencia de algunos curas en renunciar, coadjutar o permutar el curato en vista a “pasar una vida ociosa, commoda y placentera” (San Alberto, 1791, p. 12). Se trató de prácticas habituales en un clero parroquial más interesado en el bienestar personal y en el de sus familiares que en el desempeño de la dignidad sacerdotal. De ahí entonces que el arzobispo haya puesto en el centro de su preocupación la carrera parroquial, “que pocos la empiezan bien, y aun son menos los que la consuman con todo aquel Heno, de que habla el Apóstol San Pablo” (San Alberto, 1791, p. 13.). Y para esto determinó disposiciones y prevenciones, siguiendo al arzobispo Juan de Palafox, de quien fue promotor de su beatificación, y con quien compartió un mismo interés por la reforma del clero parroquial.
El arzobispo advirtió de los peligros que asechaban a los nuevos curas destinados a los curatos de campo quienes eran más proclives a caer ante el demonio, “quien viéndolo visoño, joven, de pocos años tal vez de menos virtudes, solo y rodeado de pasiones vivas y violentas, lo sigue por todas partes, lo acomete, por todos lados, y día, y noche, y á todas horas le hace una continua guerra” (San Alberto, 1791, pp. 22-23). El cura nuevo era un soldado sin demasiada experiencia para enfrentarse a las asechanzas del enemigo común, lo que se recrudecía por la soledad en la que se encontraba en su parroquia con una feligresía dispersa en más de veinte leguas. De esta manera, en la soledad del campo, el cura nuevo
se ve solo sin amigos, que lo acompañen; solo sin compañías, que lo alienten; solo sin exemplos píos, que lo promuevan al bien; y solo sin testigos que lo contengan en el mal á que tal vez se ve tentado, y estimulado día, y noche por una concupiscencia, rebelde, y tanto más rebelde, viva, y violenta, quanto es más triste, y solitaria la cituación, en que le ha puesta su empleo (San Alberto, 1791, p. 24).
Junto con esto, el cura debía enfrentar a los tres enemigos del alma: el mundo, el demonio y la carne. En tanto capitán de almas, debía dirigir y enseñar a su feligresía a enfrentar a estos enemigos, pero él también se encontraba expuestos a sus ataques y a una guerra cruel, larga y continua (San Alberto, 1791, p. 27).
El arzobispo consideró insuficiente la formación recibida por los sacerdotes. Aunque no desvaloró el conocimiento de la filosofía, la historia eclesiástica, la teología escolástica, moral o el derecho canónico o civil, insistió en la necesidad que estuvieran bien formados en lo fundamental del ministerio pastoral, es decir, en la administración de los sacramentos. La falta de experticia conducía a situaciones escandalosas como quedar expuesto a la desaprobación de la feligresía y a la corrección del sacristán indígena. Para evitar esta situación, el sacerdote debía someterse a una formación práctica como la que recibía un abogado o un médico. Él juzgaba que la cura y el gobierno de las almas eran de mayor importancia que la curación y la defensa legal, sin embargo, se entregaba títulos y licencias a los curas “sin haberse antes prevenido por algún tiempo en el uso, y práctica de los Santos Sacramentos” (San Alberto, 1791, p. 42). Además, siguiendo a Juan de Palafox, del arzobispo planteó que para el cura adquiriera experiencia en su ministerio debía consultar a un cura instruido y experimentado. Para concretar esta formación alentó y entregó financiamiento para la erección de:
un Convictorio, Seminario o Casa de San Felipe Neri, donde baxo la dirección de seis, ü ocho Curas, ó Sacerdotes virtuosos, santos, sabios, zelosos, y experimentados, se educasen, y se dispusiesen para recibir los sagrados ordenes aquellos que se sienten llamados por Dios á las funciones sagradas del Altar, y donde igualmente se instruyesen, se ensayasen , y se impusiesen en la administración practica de los Sacramentos, aquellos, que antes de ordenarse, ó después de ya ordenados, son nombrados, y elegidos por el Prelado para Curas, y Pastores de los Pueblos (San Alberto, 1791, pp. 43-449).
Junto a la formación práctica en el Convictorio de San Felipe Neri, el arzobispo aconsejó la lectura del Manual y de las sinodales —es decir, de las decisiones tomadas en los sínodos vigentes— porque les aseguraban el conocimiento necesario para la administración de los sacramentos y el ministerio pastoral. Además, el prelado aconsejó la lectura del prólogo y de los capítulos segundo y noveno de la primera parte de Regula pastoralis del papa Gregorio I. En la misma línea promovió la lectura de las pastorales del obispo Juan de Palafox, en particular su Trompeta de Ezequiel que, según su consideración, “ha dispertado á tantos Curas dormidos, y descuidados en sus obligaciones” (San Alberto, 1791, p. 48). A esta lista agregó el libro Cura Instruido del jesuita Paolo Segneri (1624-1694), en el que se insistió en que curas y obispos, en tanto pastores, estaban ligados a las mismas leyes de perfección. Asimismo, recomendó la lectura de las conferencias de Jean-Baptiste Massillon (1663-1742), padre de la Congregación San Felipe de Neri y obispo de Clermont, en particular la conferencia titulada sobre la ambición de los eclesiásticos. Jean-Baptiste Massillon (1786) planteó que el trabajo del ministerio pastoral era infinito e ingrato, que sus privilegios eran dar el ejemplo, y que la autoridad se reducía a ganarse murmullos y descontentos. Ante la posibilidad de que el cura no pudiera contar con estos libros, el arzobispo recomendó la lectura de las cartas pastorales que él había dirigido a los curas a lo largo de su ministerio episcopal.
Un aspecto que unificó a estas lecturas fue la noción de que el ingreso al ministerio parroquial no debía estar alentado por el interés, el descanso, el honor y la superioridad. Aspectos predominantes en el clero del Antiguo Régimen a pesar de los intentos de reforma y renovación promovidos desde el Concilio de Trento (Labarga, 2020). Retomando a Santo Tomás, el arzobispo redujo a tres los bienes espirituales y temporales que según Juan de Palafox se buscaban en el ministerio parroquial: pastoralis operatio, altitudo gradus y sufficientia temporalium. En la primera, señaló que el trabajo y ejercicio pastoral otorgaban al cura “la potestad de atar y desatar las conciencias, y el alto empleo, y encargo, de guiar, governar y convertir las almas” (San Alberto, 1791, pp. 78-79). Esta elevación le granjeaba al cura altitudo gradus (altura de grado) que se expresaba en la exención, libertad y superioridad que él ejercía en su curato y entre sus feligreses. A lo que se sumaba, la suficcientia temporalium (suficiencia temporal) materializada en el descanso, la comodidad, la conveniencia y la renta fija u obvencional que gozaba en su curato, sin considerar el sínodo que se percibía en los curatos y parroquias de indios.
En línea con la tradición de reforma moral del clero parroquial, el arzobispo Joseph Antonio de San Alberto sostuvo que el ingreso a la carrera pastoral no debía estar movido por el mando y superioridad que aseguraba la operatio pastoralis. Siguiendo a Santo Tomás, el arzobispo enfatizó que de ser alentados por estas expectativas se harían reos del pecado de presunción y soberbia. Tampoco las exenciones y libertades que les aseguraba el vivir en el campo o en doctrinas de indios, alejados de la vigilancia y celo episcopal, debían ser un aliciente para ingresar a la carrera pastoral. Para el arzobispo esto explicaba el comportamiento de aquellos curas que abusaron y que no usaron bien el empleo. En cualquier caso, consideró que esta era la cadena y perdición de aquellos curas alejados de la vista de sus maestros y de la presencia del obispo (San Alberto, 1791, pp. 81-82).
Para el arzobispo, al ministerio parroquial le eran consustanciales las penas y fatigas propias del oficio de cura, es decir, “velar, madrugar, orar, estudiar, confesar, y predicar” (San Alberto, 1791, p. 82). Insistió que al descuidar este ministerio el cura se asemejaba a Luzbel y como él debía correr la misma suerte, es decir, ser arrojado del curato para afrenta suya y escarmiento de los demás.
En la perspectiva de Joseph Antonio de San Alberto, en la carrera pastoral no había cabida para quien tuviera por fin obtener la renta del curato, descuidando sus obligaciones de padres y pastores, asemejándose a jornaleros y mercenarios. Estos comportamientos contrastaban con el fin principal que tenía el servicio en un curato, esto es “el de la operación espiritual, y Pastoral, qual es aquella, que toda, y enteramente se dirige al trabajo, y cuidado de convertir, y salvar las almas, que Dios, y el Prelado pongan, ó hayan puesto á vuestro cargo, y dirección” (San Alberto, 1791, p. 86). A juicio del arzobispo, entre los nuevos curas predominaba una cierta perversidad y desorden porque hacían de la búsqueda de emolumentos temporales un fin en sí mismo del servicio en el curato, quedando rezagada la operación espiritual y pastoral. Para evitar esta situación, siguiendo al obispo Palafox, Joseph Antonio de San Alberto propuso que, antes de asumir un curato, los nuevos curas viviesen veinte días de retiro y ejercicios espirituales convencido de que de estos “una luz casi imperceptible, que dispierta, y aviva su fe, le hace ver todo el triste lienzo de su vida pasada, manchada, é infiel, y le descubre los lugares, ocaciones, y circunstancias en que tantas veces se desmintió su fidelidad” (San Alberto, 1791, pp. 108-109). De estos ejercicios se esperaba que surgiera un conocimiento de sí que obligara al cura a reconocer “la enorme distancia que halla entre lo que es, y lo que debiera ser; entre la santidad sublime de su estado, y las miserias, flaquezas, y baxeza de toda su vida” (San Alberto, 1791, pp. 109-110).
Junto al retiro y los ejercicios espirituales, el arzobispo dispuso, siguiendo a Juan de Palafox, que los curas ajustaran su comportamiento a las prescripciones de lo que denominó “Diario espiritual para curas, y sacerdotes, especialmente en lugares cortos”.
La reformación del clero se orientó a erradicar comportamientos que se juzgaron incompatibles con la dignidad sacerdotal. En la perspectiva del arzobispo, estos comportamientos se podían aislar en los siguientes tipos:
-
Curas que aspiraban a una vida propia de un canónigo o dignidad catedralicia, pero que carecían del patrimonio necesario para dotar a sus personas y a sus casas con riquezas y vanidad. Estos clérigos ingresaban al curato endeudados.
-
Curas que ingresaban al servicio de un curato con moderación, “pero que ya entrados, y
posesionados de su Beneficio, empiezan, ó por genio, ó por vanidad, ó por ostentación á gastar como unos Duques, ó Grandes del Reyno” (San Aberto, 1791, p. 159). No siempre las rentas del curato permitían solventar los gastos excesivos de estos clérigos.
-
Curas que no mostraban ninguna de estos dos comportamientos, pero que se esmeraban en proporcionarles a los padres y parientes los “medios, y caudales, para que se echen a Mineros, Comerciantes, ó Hacendados, tres carreras, que se consideran acá, como las únicas para adquirir riquezas, honra, y distinción entre las gentes” (San Alberto, 1791, pp. 161-162).
No siempre los ingresos del curato permitían solventar los gastos que demandaban los consumos suntuosos o la dotación de la parentela. De acuerdo con el arzobispo, en cualquier clase los curas se veían obligados a adquirir préstamos que no siempre podían atender, por lo que se veían expuestos a las demandas de sucesivos acreedores. De esta manera, los curas quedaban sumidos “en una cadena de tratos, enredos, estafas, y deudas, que los abruma, y arrastra toda la vida, y lo peor es, que los arrastra aun después de la muerte” (San Alberto, 1791, p. 164). Para el arzobispo resultaba imperioso que se detuviera esta fuente de deshonor de la dignidad sacerdotal, pero resultaba muy difícil que un cura pudiera aislarse de las dinámicas del consumo o de las lealtades familiares. En estas últimas, el arzobispo también observó una fuente de problemas para el desempeño del ministerio pastoral.
El cura debía vivir con la familia imprescindible para asegurar la decencia de su casa, pero debía evitar meter “en su casa tanta familia” (San Alberto, 1791, p. 197), pues de esta surgían confusiones, inquietudes y desórdenes que impedían que el cura atendiera el cuidado y gobierno de la feligresía. El ministerio parroquial exigía una dedicación exclusiva y el cura no debía reconocer “otro Padre, ni Madre, que Dios; ni otros hermanos y sobrinos que a sus Parroquianos” (San Alberto, 1791, pp. 199-200). Un segundo motivo para restringir el número de familiares en casa del cura fue evitar a aquellos que vivían con desarreglo y escándalo porque en la parroquia se levantarían (y levantaban) voces contra el cura, aunque este fuera de vida honesta. Para el arzobispo, la feligresía podía creer que el cura no corregía y castigaba a sus familiares, como lo hacía con los parroquianos por cosas menores, fomentando el mal ejemplo.
Para Joseph Antonio de San Alberto, el cura debía tener la capacidad para ganarse a la feligresía con dulzura y ciencia para que sea reconocido como un padre tierno y un pastor celoso “que velará sobre ellos, los dirigirá, y los alimentará en lo espiritual, y temporal: que tendrán en él un Médico experto que sabrá conocer sus enfermedades interiores, curarlas, y precaverlas” (San Alberto, 1791, pp. 277-278).
Padre, pastor y médico sintetizaron la aspiración de un ideal de clero parroquial reformado del que también se esperaban dotes para la administración de los libros, bienes y rentas de la parroquia. Al tomar posesión del curato, el cura debía solicitar que su antecesor le entregase de manera ordenada los libros parroquiales: libro de bautizados, de matrimonios, de difuntos, de matrícula, de fábrica o margesí; además de realizar el inventario de los muebles y alhajas de la iglesia y de la sacristía. Este registro se debía realizar ante el notario eclesiástico o el gobernador “para que en todo tiempo, contratiempo, ó mudanza, pueda hacer fe, y servirle de resguardo, contra la sospecha, ó impostura de los que en alguna ocasión quieran atribuirle infidelidad, perjuicio, ó menoscabo en los bienes de la Iglesia” (San Alberto, 1791, p. 297).
El arzobispo se mostró crítico del modo en que muchos curas administraban los bienes de los curatos. Para él la razón de este desarreglo se ocasionaba porque los curas tenían ingresos asegurados: sínodo, obvenciones fijadas por arancel, capellanías o asientos mineros en los que podían laborar. Según el arzobispo, los curas se mostraban contentos “con averiguar, y saber estas, y otras ventajosas calidades, que tiene, ó puede tener el Curato para su bienestar, para vivir con descanso, y hacerse ricos en pocos años, ya no cuidan de lo demás, y entran en la administración de la Parroquia á ciegas” (San Aberto, 1791, p. 301).
Las deficiencias de la administración espiritual y temporal de los curatos se podían identificar en las visitas pastorales, pero Fray Joseph Antonio de San Alberto señaló que la enorme distancia que separaba la sede metropolitana de los partidos y curatos hacía difícil que estos fueran visitados. Para él ni el más celoso de los arzobispos de Charcas pudo visitar las doce provincias de la diócesis, ni los cerca de ciento cuarenta y cinco curatos, ni menos aun ver sola una vez a la numerosa feligresía. Para enfrentar esta situación el arzobispo planteó que los curas nuevos debían remitir una relación del estado espiritual y temporal del curato: identificando su extensión, linderos, anexos y confines; descripción de la parroquia matriz, edificios, adornos y rentas; noticias de viceparroquias, capillas, número, situación, distancias y servicios; informe del número, identidad, talento y conducta de los clérigos residentes en el partido; padrón de la feligresía, castas, costumbres, vicios o abusos, identificación de los promotores del mal (San Alberto, 1791, pp. 310-311). Con el conjunto de estas relaciones, informes y noticias, el arzobispo esperaba formar un plan general de la diócesis que le proporcionaría el conocimiento necesario para tomar medidas “para el buen gobierno y dirección de toda su diócesis” (San Alberto, 1791, pp. 312-313).
Sin embargo, el arzobispo estaba consciente que no podía fiarse de los informes que pudieran enviar los curas, pues omitían referirse al estado lamentable de las parroquias y de sus anexos, o al incumplimiento de las obligaciones de la feligresía, entre otros aspectos, para no verse recargados de nuevas e innumerables obligaciones y tareas. A pesar de esta situación, el arzobispo insistió en la necesidad de que los curas tuvieran un conocimiento acabado de su feligresía, en particular por su heterogeneidad.
V. Consideraciones finales
En 1787, el arzobispo Joseph Antonio de San Alberto solicitó que se le enviase a España porque consideraba que su ministerio pastoral había sido inútil en una diócesis en la que no había verdadera religión (Castro, 2019, p. 311). Las cartas pastorales del arzobispo expresaron la necesidad de reformar y disciplinar los comportamientos del clero en la diócesis de La Plata. En su perspectiva, este carecía de la suficiente formación espiritual y práctica en la administración de los sacramentos y en el gobierno de los curatos. Más aún, no parecían estar preparados para desempeñarse como soldados y capitanes que debían cuidar y defender de los tres enemigos el alma. El predominio de intereses mundanos entre los curas tenía desastrosas consecuencias en la administración espiritual y temporal de los curatos y de la feligresía.
Joseph Antonio de San Alberto proyectó una reforma integral de la disciplina eclesiástica y de la carrera pastoral. Este aspecto fue discutido y estipulado en el Concilio Provincial de La Plata, pero sus disposiciones no pudieron contrarrestar el hecho de que para muchos clérigos el oficio de cura era un empleo bastante atractivo por los ingresos que aseguraba. Y en este sentido la lectura de las cartas pastorales del arzobispo San Alberto expresan no solo una mirada crítica de la disciplina eclesiástica, sino que dejan entrever una microsociología de la clerecía, de sus valores y comprensiones del oficio, aunque estos no concordaran con las exigencias episcopales.
Fuentes éditas
Bellin, J. N. (1764). Suite du Pérou Audience de Charcas / tiré des meilleures cartes et en particulier de l'Amérique de M. d'Anville, París. Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE DD-2987 (9328). Disponible en: http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb406113463
Cañete, P. (2016)[1787]. Guía histórica, geográfica, física, política, civil y legal del gobierno e Intendencia de la provincia de Potosí. Sucre: Fundación Cultural Banco Central, Casa Nacional de Moneda.
Castañeda, P. y Hernández, P. (2007). El II Concilio de La Plata (1774-1778). Madrid: Deimos.
Hernáez, F. (1879). Colección de bulas, breves y otros documentos relativos a la Iglesia de América y Filipinas. 2 tomos. Bruselas: Imprenta de Alfredo Vromant.
Massillon, J. B. (1786). Conferencias y discursos sinodales sobre las principales obligaciones de los eclesiásticos. Tomo XII, 1 de las Conferencias. Madrid: Viuda de Ibarra, Hijos y Cía.
San Alberto, J. A. de (1784). Carta Pastoral que el ilustrísimo señor D. fr. Joseph Antonio de San Alberto, arzobispo de La Plata, dirige a sus amados hijos los Curas a la entrada de su gobierno en el Arzobispado. Buenos Aires: Real Imprenta de Niños Expósitos.
San Alberto, J. A. de (1786). Carta segunda pastoral que el Ilustrísimo don Fr. Joseph Antonio de San Alberto arzobispo de La Plata dirige a los curas, tenientes y sacerdotes de su diócesis. Buenos Aires: Real Imprenta de los Niños Expósitos.
San Alberto, J. A. de (1791). Carta pastoral, que el ilustrisimo señor don fray Joseph Antonio de San Alberto, Arzobispo de La Plata, dirige a todos los que en el pasado concurso han sido nombrados, y elegidos para curas. Buenos Aires: Real Imprenta de los Niños Expósitos.
Tomo regio para el concilio provincial, 1769-1788, WA MSS S-216, Beinecke Rare Book and Manuscript Library. Disponible en: https://collections.library.yale.edu/catalog/10061303
Referencias bibliográficas
Castro, N. (2013). Religiosidad local y devoción indígena en el ciclo borbónico (Arzobispado de La Plata, 1750-1808). Allpanchis. Revista de Estudios Andinos, 45(81/82), 197-244.
Castro, N. (2019). Reformismo episcopal en el arzobispado de La Plata (1750-1804). En M. Cordero y J. Cid (Eds.), Contrarreforma católica, implicancias sociales y culturales: miradas interdisciplinarias (pp. 285-315). Santiago: Editorial Cuarto Propio.
Clavero, Á. (1944). Fray José Antonio de San Alberto, obispo de Córdoba. Córdoba: Instituto de Estudios Americanistas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Conde Tudanca, R. (2013). El Catecismo Real de José Antonio de San Alberto una manera de mantener a la población americana fiel a la monarquía. Anales de la Universidad Metropolitana, 13(2), 167-188.
Di Stefano, R. (2000). De la cristiandad colonial a la Iglesia argentina. Perspectivas de investigación en historia religiosa de los siglos XVIII y XIX. Andes, 11.
Domínguez Ortiz, A. (2012). Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen. Madrid: Akal.
Donoso, J. (1859). Diccionario teolójico, canónico, jurídico, litúrjico, bíblico. 4 tomos. Valparaíso: Imprenta y Librería El Mercurio.
Elías de Tejeda, F. (1951). El pensamiento político de Fray José Antonio De San Alberto. Anuario de Estudios Americanos, 8(1), 309-322.
Gato Castaño, P. (1987). Raíces ideológicas de José Antonio de San Alberto. RepositorioCore, 379-422.
Gato Castaño, P. (1992). Un Obispo de Charcas expone la teoría del Regio Vicariato Indiano, 1780-1810. En M. J. Sarabia Viejo (Coord.), Europa e Iberoamérica, cinco siglos de intercambios (pp. 237-257). Disponible en http://hdl.handle.net/10662/4855
Gato Castaño, P. (1998). La educación, denominador común de los tres proyectos albertianos de La Plata, 1785-1825 (pp. 139-161). Anuario. Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia.
Gato Castaño, P. (2005). El clero de Charcas en tiempo del Arzobispo José Antonio San Alberto, 1784-1804. En M. C. García Bernal, L. Navarro García y J. B. Ruiz Rivera (Coords.), Elites urbanas en Hispanoamérica: de la conquista a la independencia (pp. 451-460). Disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1419583
Irigoyen, A. (2016). Sobre el ingreso en el clero: a cuestas con la vocación y con las estrategias familiares en la España del siglo XVIII. Revista de Historia Social y de las Mentalidades, 20(2), 101-131.
Labarga, F. (2020). "Para la reforma del clero y pueblo cristiano...": El concilio de Trento y la renovación católica en el mundo hispánico. Madrid: Sílex Ediciones.
Lionetti, L. (2014). “Instruir a las niñas para salvarlas de la indigencia que aflige su cuerpo y la ignorancia que llena su espíritu”. La experiencia de la Casa de Niñas Huérfanas Nobles. Córdoba en el siglo XVIII. Historia de la Educación, Anuario SAHE, 15(1), 99-117.
Luque, E. (2005). Los concilios hispanoamericanos. En J. Saranyana (Dir.) y C. A. Grau (Coord.), Teología en América Latina (Vol. 2(3), pp. 423-523). Madrid: Iberoamericana, Vervuert.
Luque, E. (2008). Iglesia en América Latina, siglos XVI-XVIII. Navarra: EUNSA.
RAE. (1737). Diccionario de la lengua castellana (Vol. 5). Madrid: Imprenta de la Real Academia Española.
Ragon. P. (2019). Juan de Palafox y Mendoza en Nueva España (1640-1649): ¿Prelado, buen ministro o actor autónomo? Librosdelacorte.es, 11(18), 213-228. Disponible en https://doi.org/10.15366/ldc2019.11.18.010
Torres, N. (2013). Oratorio de San Felipe Neri: la última congregación religiosa en Charcas. Sucre: Ciencia Editores.
Notas
Recepción: 29 Julio 2022
Aprobación: 06 Diciembre 2022
Publicación: 02 Enero 2023


 Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional